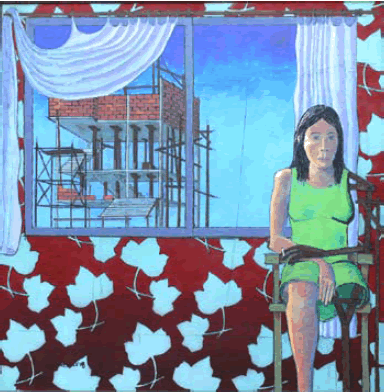
“Construcción”, acrílico. Gustavo González
RENCUENTRO
Juan Ricardo Nervi
(1921-2004)
Profesor de Filosofía y Ciencias de la
Educación. Maestro Normal Nacional.
Docente en la Universidad Pedagógica
de México, y de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Escritor, periodista, investigador.
Profesor Emérito de la UNLPam.
Secretario Académico de la UNLPam.
Profesor Titular de la Cátedra Pedagogía
Universitaria. Director de la Maestría
en Evaluación de la Facultad de Ciencias
Humanas.
Cuarto “A” y Cuarto “B”. Nos habían distribuido
el primer año vaya a saber sobre qué bases. Lo cierto es que en el “B” quedamos los
menos conformistas, al menos así lo teníamos
establecido y, en términos institucionales, así se nos aceptaba. Solíamos reunirnos en los “picnic” el Día del Estudiante, siempre en el “Monte Pardo” (sin la preposición “de”). Había
cierto matiz competido entre ambas divisiones:
en el “A” descollaba el alumno achense que había
obtenido el mayor puntaje en el examen de
ingreso, junto con otros “foráneos” destacados,
de Alpachiri, de Catriló, de Quemú-Quemú, y
hasta del lejano Neuquén. También nosotros
teníamos “lo nuestro”: de Lonquimay, de Alpachiri,
de Chubut…
Lo que más nos separaba eran “los cuatrimestrales”.
Había quien se encargaba de los
rigurosos “cómputos” de “dieces”, “nueves”, “ochos” que obtenía cada división. Sospecho
que ellos eran más parejos en el rendimiento,
pero que en figuras de alto repechaje –Otto,
Chacho, Lesmes, Ansio–, nos situábamos en la
vanguardia. Aquellas verdaderas “olimpíadas” del intelecto también eran llevadas al campo
deportivo, y allí, si: los arrasábamos. En atletismo,
en deporte, primero Cuarto “B”.
Curiosamente, eran las niñas de la otra
división (y de hecho, los muchachos) las que
tejían romances estudiantiles. Aquellos “papelitos”
a hurtadillas en la mapoteca, en los breves
recreos, establecían un lazo de unión más
poderoso que la ocasional ruptura entre “A” y
“B” provocada por las calificaciones. ¿Cómo
olvidar a aquella niña inolvidable, con nombre
de flor heráldica, hermosa y frágil como
un junco…! Lo afectivo era más intenso y profundo
que la efímera decepción de una mala
nota. ¡Y qué hermosas eran nuestras muchachas,
normalistas y pampeanas para mejor…!
Nos sentíamos orgullosos de ellas. Compañeras
y amigas por sobre todo. Si alguien se
propasaba, lo centrifugábamos del grupo. Las
reglas del juego eran las establecidas por la camaradería.
Cuando llegó trajo consigo el misterio de “la forastera”. Nos cautivó su gracia, hecha de
mohines y sonrisas subrepticias para cada uno.
Era simpática y traviesa. Coqueteaba con todos
y de todos obtenía un tributo: el mapa, el dibujo,
la carpeta de “planes”, los apuntes de Química
e Higiene… Si no recuerdo mal, se llamaba
Elsa (o acaso Luisa) y me mandaba “papelitos” que yo guardaba celosamente, como sí se tratase
de una clave sentimental. Sentía que era
el destinatario exclusivo de aquellas misivas y
de inmediato ponía manos a la obra para cumplimentar
su pedido. Porque, bueno es decirlo,
siempre pedía algo. A mí, los dibujos.
Toqué el cielo con las manos cuando nos
enviaron juntos a buscar ilustraciones a la mapoteca,
y que rozó la mejilla con la levedad
de sus labios ¡Vaya con la forastera! Sabía de
los “filtros” de la seducción, y todos los galanes
la rondaban como esperando la migaja de
una sonrisa. Todos, por eso la desilusión fue
grande cuando entró en relaciones más o menos
formales con un estudiante del Cuarto “A”.
¡Que ello era el colmo…! Se le aplicó una rígida
“ley del hielo”. Pero por poco tiempo. El
la seguía sonriéndonos exóticamente como
prometiéndonos el Jardín de Alá, y llamándole
sencillamente “pasatiempo” a sus salidas con el
afortunado rival.
Un día mostré los “mensajes” a Quino.
También él me mostró los suyos. Y también
Victorio, el gordito Fioravanti, Pepe… y ¡hasta
Facio!
–¡Qué tomada de pelo…!–, rio socarronamente
Toto, que no había recibido ninguno.
Pero el desconcierto (o el desconsuelo) alcanzó un climax cuando se despidió de nosotros
porque “se casaba” en esos días. Se casaba
y se iba. Los exámenes finales los rendiría en la
Normal de su ciudad natal, en la provincia de
Buenos Aires.
–¿Viste…viste? Yo siempre dije que era una
viva…– rezongaba César, que “se había tirado
sus buenos lances”.
–¿Vieron…vieron? –, decían las chicas.
Sí, claro que habíamos visto. Fue entonces
cuando le pedimos al profesor de Música que
en nuestro repertorio incluyese un valsecito
gardeliano, por entonces en boga y que decía: “hoy un juramento/ mañana una traición,
amores de estudiante ¡Flores de un día son…”. Obviamente, el profesor no nos hizo el menor
caso. Y le seguimos dando a la pianola con “La
tarde era triste/la nieve caía…”.
Memorias de un normalista pampeano
La Arena, mayo de 1980
Por ahí dice Claparéde que “el interés es el
síntoma de una necesidad”. Necesidad biológico-vital, por supuesto. Pero sobre ese tronco
raigal que se llama vida se insertan (o se injertan)
otros intereses que responden a otras
necesidades: sociales, culturales, emocionales.
Con sus más y sus menos, esa dupla interésnecesidad
(ahora, en nuestros días, mejor tipificada
a la luz de eso que los científicos llaman
homeostasis) se sostiene en el andamiaje
de la psicología de los aprendizajes. ¿Cuáles
eran nuestras necesidades y cuáles nuestros
intereses a los 15, 16 o 17 años? Estábamos en
estado de evasión permanente. Lo que Ponce
llamó “sintimias” en el juego de la báscula del
yo-ficticio en pugna casi maniquea con el yo auténtico,
estaba en nosotros como la sangre
en el cuerpo. Aquella sangre nuestra, juvenil,
agitada en trémolos piafantes como la de un
potro joven.
Pero nuestros intereses de todo tipo tenían
mucho que ver con la vida. Eran, si cabe, la
Vida. Por eso necesitábamos vivir, llenar nuestras
largas horas y monótonas de vivencias que
respondieran a necesidades reales para que no
nos evadiéramos del aula con la persistencia de un zíngaro. Había clases que tenían la rigidez
monacal de una letanía. Un expositivismo con
más ironía que mayéutica –por apelar al método
socrático a modo del ejemplo-, nos obligaba
a “tomar apuntes” para responder de “pe” a “pa” a lo que exponía el profesor. Un “apuntismo” atiborrador de nociones científicas, de
aquellas denominaciones ceñidas a un lenguaje
técnico específico, nos quitaba aliento en clase
y nos desalentaba cuando nos juntábamos para
pasar los apuntes “en limpio”. ¿Qué impulsaba
a aquellos docentes (por lo general sin título ni
conocimientos magisteriales) a tanta y furiosa
verborrea? Cinco, seis, hasta diez días a tomar
apuntes. ¡Vaya didáctica! ¿Algunos nos sentíamos
penetrados por los virus filtrables, los tripanosomas,
la amebiasis y toda esa resta de males
epidémicos, endémicos y pandémicos que
parecían emerger de los apuntes cada vez que –repetitivamente- debíamos estudiarlos. Kilos,
toneladas de apuntes. Y ahí estaba la cosa: mirábamos
por la ventana aquella beatitud de los gorriones
y las torcazas, escuchábamos su canto,
nos hundíamos en la “brisa ecuestre” de la siesta
para volar apoltronados en una nube.
Nos evadíamos, eso es. Dejábamos la cara,
inexpresiva, con los ojos clavados en el profesor,
y nos fugábamos.
Yo era un experto en aquellas fugas. ¿En
qué pensaba aquella tarde en que me llamó,
subrepticiamente, de banco en banco, un
mensaje? Irreflexivamente, en un acto suicida,
automático, indiferente a la palabra del dómine
de turno, apenas alcancé a leerlo cuando el
peripatético dómine ya estaba a mi lado, exigiéndome
la entrega de la escuela:
–¡Entréguemelo!
–¿Qué le entregue qué?
–El papel que acaba de leer, señor… ¡Entréguemelo!
–Es mío profesor. Me pertenece y no se lo
daré.
La situación se tornó tensa. El profesor exigía y yo no cedía. Era un duelo entre autocracia y democracia.
–¡Dáselo… te va a sonar…! Me susurró Cacho.
En el otro rincón, César inició un tumulto para llamar la atención del profesor. En ese interín, Toto me sugirió:
–¡Morfátelo…tragalo, no seas…!
Pero yo me mantuve en mi trece. Algo argumenté acerca de la “violación de la correspondencia”, pero al minuto ya estaba en la Dirección, esperando que la hora terminase “para vérmelas” con el dómine. Al fin llegó:
–¿Con que esas tenemos? Gallito, el señor ¿no? ¡Qué falta de respeto y que falta de educación…!
Las celadoras me miraban con cierta lástima. Una de ellas, mientras el profesor guardaba su “libreta”, me rogó:
–¡Pedile perdón… Si no lo hacés te va a amonestar.
Me amonestó. Al salir, mis compañeros me preguntaron: “¿Y?”
–¡Quince! Me limité a decir.
Elsa, la de Junín, así la llamábamos, se me acercó cuando estuve solo, rumiando mi amargura.
–Gracias… Muchas gracias! me dijo, y agregó: si llevo amonestaciones a mi casa me matan…
Y es que era ella la remitente de aquel mensaje furtivo. En él me decía: “Esta clase es un opio. Estoy mareada de tanto paseo. ¿Qué te parece si te pregunto cosas, vos me las contestas, preguntas otras y así pasamos esta pesadísima hora? ¿Te parece bien? Chau: Elsa”.
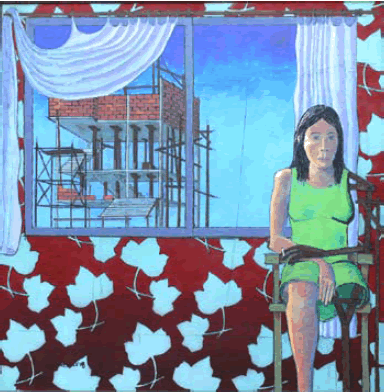
“Construcción”, acrílico. Gustavo González

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.