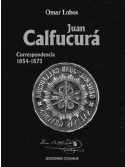
DOI: http://dx.doi.org/10.19137/anclajes-2016-2025
RESEÑAS
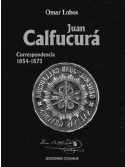
Este libro recupera la voz de un personaje decisivo para la historia argentina del siglo XIX, Juan Calfucurá, a través de la abundante correspondencia que mantuvo con diferentes jefes políticos y militares de su época. Si bien la primera carta de la que se tiene registro data de 1854, esto es, casi veinte años después de su llegada a las Salinas Grandes, Lobos propone la transcripción de todo ese material encuadrado en un recorrido histórico que abarca desde 1830, fecha en que el cacique mapuche hace su aparición en las pampas, hasta 1884, año que marca el fin del dominio indígena con la rendición de su hijo Manuel Namuncurá. Se ha reunido aquí, en un ingente esfuerzo que le llevó al autor más de quince años, una documentación en muchos casos inédita y, aún en el caso de cartas ya publicadas, lo importante es haber reunido en un solo volumen un material que se encontraba disperso y haber realizado una valiosa tarea de revisión de los documentos originales para su verificación y transcripción.
Hay tres aspectos en los que se pueden destacar los aportes significativos de este libro. En primer lugar, podríamos hablar de una transformación de la cartografía tradicional en la que encuadramos nuestros relatos de la historia del siglo XIX; creo que la lectura de esta “historia epistolar” (así como hay un género que llamamos “novela epistolar”), con su “hilvanado documental” y narrativo nos sumerge en otro mapa. Cambia el punto de perspectiva, un poco al estilo de aquel célebre dibujo del pintor uruguayo Joaquín Torres García, “América invertida” de 1943, en el que aparece invertido el continente sudamericano. Pasamos a leer la historia de la región y de la nación desde ese espacio periférico, que bajo el nombre equívoco e incorrecto de “desierto” fue adquiriendo entidad, como espacio vacío y pura naturaleza, en los textos fundacionales de nuestra identidad cultural, gesto que luego fue repetido por la historiografía oficial: historia que borra, omite y silencia. Hay toda una toponimia, tanto mapuche (Chilihué, Ñancú Huitrú) como castellana (los nombres originales de los fortines y poblaciones de frontera como Tapera de Díaz, Fuerte Mulitas) que debemos superponer a los nombres que nos son familiares, toponimia prolijamente borrada al tiempo que se hacía desaparecer todo un mundo. En este sentido se agradece la incorporación del mapa que acompaña la edición y permite que ubiquemos el escenario en donde tantísimos personajes entran en comunicación, se saludan, se interpelan, miden sus fuerzas, piden, dan y reciben, dicen algo a un destinatario y lo niegan con el siguiente. Esto permite reponer un dinamismo cultural que lejos está del vacío silencioso de un desierto.
Por otra parte, el recorrido histórico que propone el compilador, instala otra forma de escandir la temporalidad histórica, es decir, de medir su tiempo, de señalar sus etapas, sus hitos diplomáticos y bélicos, ahora desde una perspectiva que hace eje en el otro lado de la frontera: “La confederación Indígena, “Sublevación del Cacique Cristo”, “Batalla de Pigüé y expedición de Granada a Salinas Grandes”, “Malones a Tres Arroyos y Bahía Blanca”; “La Batalla de San Carlos”, junto a otros episodios propios de la historia “nacional” (Caseros, Campaña y batalla de Cepeda, Pavón), son los títulos que van separando el continuum temporal, y que acompañan el cambio de perspectiva. O podríamos decir que ese cambio de focalización, como llamamos en la jerga narratológica, ahora puesta en otros personajes de la trama, nos hace revisar necesariamente tanto la periodización clásica como las mismas ideas de historia nacional e historia regional. Aquel esquema básico que va de Mayo a Caseros, de Caseros a Pavón y de Pavón a la Conquista del Desierto queda interferido drásticamente al incorporar como protagonistas de esa historia, como lo fueron realmente, a esta otra parte de la nación.
Como dice el propio autor en el comentario a la recopilación, habitualmente se ha separado la historia de la organización política del país entre 1810 y 1880, por un lado, y lo que se llamó “el problema del indio” y la Guerra de Fronteras, por el otro, como aspectos independientes y con una negación de las naciones indígenas como sujetos de la historia, esto es como interlocutores que no pudieron ser ignorados por los sucesivos gobernantes –una prueba flagrante de ello es este archivo de correspondencia– y que cumplieron un rol central en el diseño de la nación. Recuperar una voz, en este caso, es reinstalar un sujeto histórico al que se le negó la capacidad de habla como forma de borrar su humanidad.
En segundo lugar, otro cambio de perspectiva se produce al tener ante nuestros ojos, en esa agitadísima historia de fronteras, escenas de lectura y escritura; de pronto encontramos a la “barbarie” inmersa de lleno en la tecnología de la palabra escrita. Todavía en Mansilla, esa tecnología aparecía demasiado desfigurada y desplazada hacia la configuración de su propio texto, que sabemos se presenta como una colección de cartas que el dandy-militar envía a su amigo Santiago Arcos. Aquí pues la oralidad ocupaba todo el espacio de las relaciones inter-nacionales, es decir, entre naciones de indios y blancos.
Por el contrario, en las cartas recopiladas por Lobos se hace visible todo un dispositivo que incluye al enunciador indígena, a su lenguaraz, a los escribientes o escribanos que van cambiando con el paso del tiempo (Elías Valdés Sánchez, Luis Furet, Manuel Acosta, etc.) y luego los chasques o mensajeros, quienes llevan personalmente la correspondencia y que muchas veces corren el peligro de quedar cautivos de los cristianos.
Entramado discursivo, nutrida circulación de cartas que van y vienen, corresponsales directos, indirectos. Historia epistolar que por momentos se transforma en una verdadera novela epistolar, no porque nos desplacemos a la ficción sino por el interés que suscita una trama que tiene sus nudos de tensión en los que pareciera que ese equilibrio siempre inestable del mundo de la frontera puede desmoronarse. Lobos ha elegido no hacer una contextualización histórica tradicional, sino que construye el contexto de toda la correspondencia de Calfucurá a través de un entramado de cartas, lo que él mismo denomina un “collage secuencial”, un circuito discursivo más amplio que incluye la correspondencia simultánea de otros caciques y capitanejos, en alianza o enemistad, a comandantes de fronteras, a ministros, a gobernadores, a presidentes, correspondencia entre los diferentes estamentos de la estructura militar a cargo de esas fronteras, cartas de secretarios y escribientes de los caciques, pero también artículos periodísticos (los diarios La Tribuna de Bahía Blanca, El Pueblo, El Orden), o fragmentos del, por momentos delicioso, Diario de Viaje del maestro Francisco Larguía a las Salinas.
Podemos observar así diferentes planos que permiten reconstruir las estrategias de la conquista y ocupación mucho antes de que se produjera la definitiva “Conquista del Desierto” a cargo de Roca: por detrás o por delante de la correspondencia de los caciques a las autoridades huincas que van desde los comandantes de frontera hasta los presidentes (Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, etc.), se repone una correspondencia entre las distintas jerarquías militares de los blancos que resulta altamente reveladora de las verdaderas intenciones de los conquistadores. A partir de este collage sería posible hablar de un espacio “escriturario” que vendría a ampliar la noción clásica de “ciudad escrituraria” con la que Ángel Rama (La ciudad letrada. Montevideo: Arca, 1998) describía a las minorías letradas de las urbes latinoamericanas durante el siglo XIX, para las cuales la facultad escrituraria era indispensable para la conservación u obtención de los bienes y marcaba una distancia neta con respecto al común de la sociedad. Como señala Rama, el corpus de leyes, edictos, códigos se acrecienta aún más desde la Independencia como así también el elenco de abogados, escribanos, escribientes y burócratas de la administración conformando un dispositivo que va a consolidar una lengua pública oficial, la única que pasaba al registro escrito (44).
Es interesante pensar que la diplomacia indígena se pliega a ese dispositivo escriturario en un determinado momento. La recopilación se inicia con una carta de Calfucurá de 1854, la primera de la que se tiene noticia, y Lobos señala claramente que hasta entonces “[L]os tratados y las novedades y los acuerdos se hacían y se comunicaban mirándose a los ojos, manifestándose cada parte en su propio idioma y luego se refrendaban con un apretón de manos” (13). Algo está ocurriendo durante estos años de parte de las tribus, hay una especie de reconocimiento estratégico de ese dispositivo de la letra que manifiesta una sacralización de la escritura como base de legitimidad del poder y con la cual hay que mantener toda una maquinaria diplomática. Como dice Coliqueo al inicio de una carta a Valdebenito, en 1856: “con cuanto gusto y placer hago tomar la pluma en las manos para saludar a U y a toda su familia…” (132, mi subrayado); destaco el “hago tomar la pluma”, pues la escritura estará mediada y quien hable en la correspondencia no será, desde luego, quien tome la pluma y escriba.
Rama sostiene que la “ciudad escrituraria” latinoamericana del siglo XIX está rodeada de dos anillos, lingüística y socialmente enemigos, a los que pertenecía la inmensa mayoría de la población (45). El primero comparte la misma lengua y está integrado por la plebe formada de criollos, gauchos, guasos o gauderios, esclavos libertos, mulatos, zambos, mestizos y todas las castas derivadas de cruces étnicos que no se identificarán con los indios y con los esclavos negros. El segundo de esos anillos, que se extendía de la zona urbana hacia la vasta y ya “peligrosa” zona rural, incluía a la población indígena que no hablaba el castellano y que significaba una frontera con el enemigo, tanto lingüística como territorial. Para el siglo XIX argentino, tal vez podríamos hablar de una particular articulación entre este anillo y el dispositivo letrado urbano que daría como resultado lo que yo llamaría “un espacio escriturario”, ya no sólo “una ciudad escrituraria”, sino un espacio territorial y discursivo en el que prolifera la palabra escrita. Para incorporarse a ese espacio, al que reconocen como el ámbito en el que se juegan los términos de la diplomacia y de la guerra, los caciques se proveen de “técnicos” de la lengua, la traducción y la escritura como son los lenguaraces y los escribientes, se proveen de elementos propios de esa cultura, como son los sellos, que dan identidad y legitiman una palabra que ya no se produce en el aquí y ahora de la oralidad, o de insumos indispensables para esa tarea; así por ejemplo, en uno de los tantos listados de las raciones que se distribuyen a las distintas tribus, llama la atención encontrar entre arrobas de yerba, azúcar, tabaco o aguardiente (lo que los indios denominan “vicios”) “500 cuadernillos papel de hilo” (402) además por supuesto del insumo principal que es la tinta; adoptan, asimismo, el estilo formulario propio del intercambio epistolar de la época. Esto resulta muy interesante porque demuestra una transformación en la propia cultura política de las naciones indígenas y un giro hacia la tecnología de la escritura que es sin dudas estratégico para poder subsistir y devenir interlocutores en la escena diplomática. Este orden escrito, propio de la modernidad occidental, viene a reemplazar, en este momento, los modos tradicionales de la diplomacia oral que eran habituales hasta ese momento.
Esto sirve para pensar el modo en que la ciudad letrada se va ampliando hacia ese espacio “escriturario” más amplio del cual participan ya con comodidad los caciques y demás jefes indígenas y que utilizan de modo estratégico para instalarse como interlocutores válidos de los jefes blancos. Allí, en las formas de “contratación” de este personal ligado a la palabra escrita, en los vínculos que los jefes establecen en esta etapa con sus lenguaraces y escribientes, en las particulares biografías de estos sujetos “letrados”, en las formas en que traducción y escritura se amalgaman en cada una de las cartas, en el uso que de estos funcionarios podían hacer los blancos (en más de una ocasión se registran testimonios de ex cautivos que han sido escribientes y a quienes se indaga acerca de las intenciones de los jefes indígenas), se abre todo un espectro de temas para recortar y analizar.
Como tercer y último punto que me gustaría destacar es la posibilidad que ofrece este material recopilado para reconstruir una especie de “autobiografía” de Calfucurá, en la que el cacique irá conformando una imagen de sí mismo de acuerdo con el destinatario, con la coyuntura en la que se dicta la carta. Ese relato de la propia vida que emerge de manera fragmentaria tiene algunos tópicos centrales en las ideas de nacionalidad y patriotismo, que el cacique va modulando a lo largo de tres décadas: así por ejemplo en carta a Valdebenito de 1856, Calfucurá confiesa: “Hijo mío, no soy de acá, he venido de Chile a pasiar” (127); en carta al presidente Mitre de 1864, manifiesta: “Yo no soy de este campo pues yo bajé cuando el gobernador Rosas me mandó llamar” (396). Al Ministro Gainza en 1872, dirá: “yo fui desde muy joven muy patriota y ey peleado muchos años a favor de mi Patria”. Y, finalmente, unos años más tarde, pocos meses antes de morir, en 1873, le va a insistir a Sarmiento sobre su “patriotismo” y sobre su origen “argentino”: “Yo fui llamado por el señor DN Pedro Rosas y el Cacique Catriye estando yo en mi triste pago, pero yo tenía mucha diversión entre mis avestruces y guanacos que es en las faldas de las cordilleras donde mis antes pasados resistían pero es que pertenece a esta Capital, porque está a esta parte de la cordillera que la indiada chilena está a la otra vanda la que pertenece a la capital Chile (…) por lo que favorecí y defendí mi Bandera.” (510). Este Calfucurá patriota trata de demostrar que es argentino y que ayudó a los chilenos en las guerras de Independencia.
Podríamos ver entonces cómo esa autobiografía va tomando diferentes matices y de qué modo la autofiguración, común a todo relato de esta índole, se va acomodando a diferentes imágenes que el autobiografiado quiere dar de sí. Queda aquí planteado un trabajo de relevamiento que permitiría ver cómo se ubica estratégicamente Calfucurá frente a los reproches que se le hacen de ser chileno para, de ese modo, plantear la guerra de fronteras como una guerra con una potencia extranjera.
Más allá de estos tres puntos que he elegido destacar, hay otras dimensiones, propias del mundo de frontera, en este abundante mundo discursivo reconstruido por Omar Lobos como aquella que atañe a las cautivas, en lo que constituye un verdadero “tráfico de las mujeres” como lo describió Gayle Rubin en ese célebre artículo de 1975. Este es un tema que vuelve una y otra vez. El cuerpo de la cautiva circula como mercancía y como botín de guerra que se reclama. Pero los cautivos, están de un lado y del otro, los reclamos van en ambas direcciones. Por último, podríamos pensar este archivo como un repositorio de argumentos literarios, como esta noticia y llamado a la solidaridad de 1865 publicada en periódicos de la época, que bien podría haber sido el pre-texto que sirviera a Borges para escribir su “Historia del guerrero y de la cautiva”: es una pequeña historia, que no ocupa más de 10 renglones, cuyo protagonista se llama Polonio Mendoza; se dice que fue cautivado de pequeño, “ahora viene a visitar a su padre y se vuelve a los toldos de los indios a cuya vida está acostumbrado. No habla nada de castellano y el padre pide que sea detenido aquí a ver si es posible volverlo a la vida civilizada, arrancándolo a los halagos del desierto. Es joven, robusto, de fisonomía apacible que revela su buen carácter, pero tiene todos los hábitos salvajes de la vida nómada de los bosques. Todos deben empeñarse en volver al cristianismo esta alma arrebatada por la idolatría” (403).